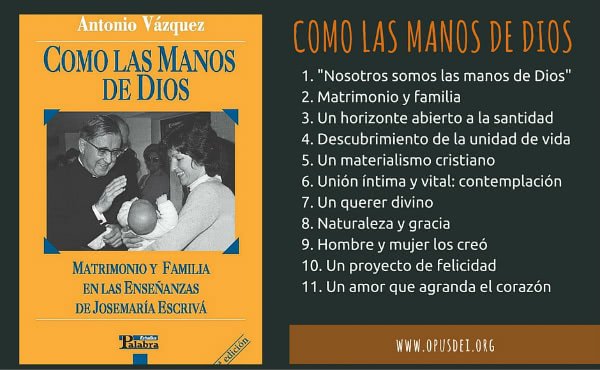Cada frase tenía su acento, cada afirmación la inflexión precisa para hacer una suave pero decisiva llamada, a cada una y cada uno de los oyentes, sin desasosiegos pero con cordial urgencia.
Había que derribar los compartimentos estancos en nuestra vida, porque cada existencia no es un mecano compuesto de distintas piezas, ingeniosamente ensambladas. Tampoco podíamos mantener parcelas sueltas, que se permanecieran aisladas en el lindero de nuestro camino hacia Dios.
Era precisamente en esos terrenos en los que Dios mismo nos esperaba porque le interesan más que a cada uno de nosotros. La textura total del tapiz donde se plasmaba mi historia tenía que estar trenzada con el hilo del Amor de Dios. O lo hacía así, o quedaría permanentemente deshilachada.
La voz del Padre se hacía cálidamente imperativa: ¡Que no, hijos míos! Que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos, si queremos ser cristianos: que hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y ésa es la que tiene que ser -en el alma y en el cuerpo- santa y llena de Dios: a ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales.
No se trataba de montar un puente voladizo por encima de los sucesos del acontecer humano para encontrar a Cristo. Era justamente en esos hechos y a través de ellos, donde el Espíritu Santificador había previsto que encontráramos la santidad. Necesitábamos pedir luz para nuestras pupilas y saber mirar y encontrar, porque "hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir".
El Padre nos transmitía trozos de su propia vida, en la que constantemente imploró del Señor la luz -Domine, ut videam!-, para convertir todos los momentos y circunstancias de su vida en ocasión de amarle. El Señor le escuchó y le habló sirviéndose, a veces, hasta de los objetos más materiales: una cuchara de peltre en las manos de un mendigo le ayudó a entender la verdadera pobreza evangélica; en el golpeteo de los cántaros metálicos de un lechero llamado Juan, leyó lo que significaba la sencillez en la oración; y en las lañas de una sopera recompuesta, nuestra fragilidad restañada por la misericordia de Dios.
Es la unidad objetiva de "algo" y la variedad de sujetos receptores: que toca a cada uno de vosotros descubrir. Llama mucho la atención esta viveza creativa de la variedad . San Josemaría muestra la dirección que se ha de seguir, pero no dicta recetas genéricas, como quien recorta uniformes.
Fue su modo constante de actuar, desde los comienzos. Cuando predicaba un curso de retiro espiritual para universitarios del "Colegio Beato Juan de Ribera" de Burjasot, encontró un cartel con la leyenda "Cada caminante siga su camino", y lo tomó como "ritornello" de sus meditaciones. Con ello quería esclarecer que el itinerario de cada hombre y cada mujer es irrepetible, y sobre él se ha de poner en juego la peculiaridad inmensamente variada de cada persona, en cada momento, para responder a los requerimientos divinos.
No hay moldes estereotipados ni posibles sucedáneos: hay un único modelo, Jesucristo. De ahí que cada hogar cristiano, cada familia, tendrá un "estilo": el que aportan los cónyuges y más tarde los hijos. La única exigencia común es que sea santo, divino.
En esta perspectiva, los sucesos de la vida matrimonial adquieren un nuevo relieve, todo encuentra un significado.
Unas veces será el panorama favorable de un nuevo cauce profesional o la repercusión en el hogar de un momento especialmente duro en el trabajo. En otra coyuntura puede aparecer el contratiempo que quiebra unas vacaciones muy esperadas o las calificaciones brillantes de un hijo.
Sin descontar la inquietud por las amistades de una hija adolescente o la fiesta de cumpleaños que se prepara para la madre. Cada situación favorable o dolorosa, hasta en sus menores detalles, forma parte de un proyecto divino que siempre es dichoso -aunque a primera vista nos pueda doler-, y, sobre todo, siempre espera una respuesta por nuestra parte. En [nuestra] existencia, no puede haber dos vidas paralelas: por una parte la denominada vida "espiritual", con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida "secular", es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura (...) La separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época .
Esa unidad de vida nunca podríamos entenderla como un envoltorio abstracto sobre las actividades más dispares, sin incidir sobre su contenido. Es la voluntad decidida y concreta de meter a Dios en todo. La vida cristiana es -¡debe ser!-, toda la vida del cristiano. Así fue, en el principio, según el plan divino para los hombres. Esta situación primera es la más genuinamente humana. Dios hizo al hombre, de una pieza. Resulta muy importante mantener claro el concepto de la unidad en el hombre tal como Dios lo creó. De hecho, cuando Juan Pablo II quiere desarrollar sus enseñanzas sobre el amor humano y la teología del cuerpo, se remonta a la lectura del Génesis. Fue luego el desorden del pecado, el que nos insinuó el permanente dilema entre lo divino y lo humano , y descoyuntó nuestra estructura personal. Es en la Encarnación del Hijo de Dios donde el hombre vuelve a encontrar la fuerza curativa para recomponer las fracturas y dislocaciones de la naturaleza caída, y "para adquirir nuevamente el vínculo original". Ese corazón nuevo, que la gracia del Bautismo nos ha ganado, es el que nos hace capaces de Dios y renueva la faz de la tierra .
Siendo el amor la argamasa de nuestro vivir, es ese designio unitivo y amoroso el que lleva al Beato Josemaría Escrivá a proclamar con admirable exactitud y plasticidad: He predicado en millares de ocasiones que nosotros no poseemos un corazón para amar a Dios, y otro para querer a las criaturas: este pobre corazón nuestro, de carne, quiere con un cariño humano que, si está unido al amor de Cristo, es también sobrenatural.
Una consideración semejante, en tono más coloquial, es la que responde a quien le pregunta una mañana de octubre de 1972 en el colegio Tajamar de Madrid, en una tertulia con matrimonios, sobre cómo compaginar la entrega a la familia y la dedicación al Señor.Para hacer ver que no hay ninguna contradicción entre estos dos deberes, utilizó la imagen de una maroma, donde se entrelazan, estrechamente unidos, los distintos cabos de una cuerda, que la hacen aún más consistente.
Porque esta “maroma”, el amor a nuestro cónyuge, es un chispazo del mismo Amor de Dios. Como señala el ritual del Sacramento del Matrimonio, fue Dios el que hizo nacer entre nosotros el amor . El lugar en el que nos conocimos, las posibilidades de trato, el mutuo atractivo físico, la armonía de nuestras ilusiones y las lógicas discrepancias inherentes a nuestra singularidad, no son fruto de un proceso químico o alambicados efluvios afectivos.
Dios tomó como materia nuestros cuerpos y nuestros espíritus, con las potencialidades y limitaciones de cada uno, conociéndonos mejor que nosotros mismos; y respetando nuestra libertad de forma irrevocable , enlazó nuestras vidas con algo que sólo de Él procede: el amor. Un amor que por tener en Dios su origen y su fin, es fuente segura de felicidad.
Cuando san Josemaría, con ardiente insistencia, nos descubre la necesidad de la unidad de vida , como la estructura de toda vocación cristiana, nos abre un horizonte sin límites. Nuestro hogar, con nuestro cónyuge y nuestros hijos, no es un techo donde se albergan unos cuantos.
La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Así lo afirma de forma rotunda el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2205). Ésa es la falsilla, la trasparencia, el paralelo. En esa unión está la Santísima Trinidad que se deja ver en ese espejo iluminado por la fe. En ese nivel se sitúa nuestra tarea. Jamás se le puede ocurrir a una mente humana plantear una meta de más altos vuelos, para señalar el principio y el fin del amor entre un hombre y una mujer.
El ceñidor de esa unidad está en el corazón. Es decir, "en lo más profundo de su ser", "donde la persona se decide o no por Dios". Con resonancias poéticas, lo expresa san Josemaría: En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria... No son fantasías inalcanzables: la línea del horizonte, donde se dan la mano el cielo y la tierra, puede estar entre los mecanismos de un juguete roto. Lo confirma aquel padre de familia que comenta así su experiencia: "No se reirá, Padre, si le digo que -hace unos días- me sorprendí ofreciendo al Señor, de una manera espontánea, el sacrificio de tiempo que me suponía tener que arreglar, a uno de mis pequeños, un juguete descompuesto". La respuesta del Padre no se hizo esperar. - No me sonrío, ¡gozo!: porque, con ese Amor, se ocupa Dios de recomponer nuestros desperfectos.
Del profundo contenido de estas verdades nace nuestra esperanza. Es cierto que encontraremos en nuestra vida familiar dificultades y obstáculos; son los que acarrean el cortejo de debilidades de cada uno de sus miembros, pero contamos con la fuerza salvadora de Cristo. No estamos solos. La tarea que tenemos entre manos la vamos a sacar -permítase la impropiedad-, a medias con Dios. La condición para no distraernos es buscarle delante, detrás y dentro de cada acontecimiento de nuestra vida: incluido el instante de perder el autobús cuando llevamos prisa.